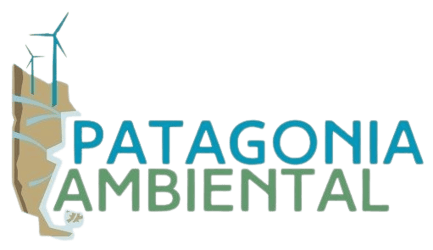PUERTO MADRYN.- En Puerto Madryn casi nunca llueve y siempre hay viento. El que sopla del Sur es fresco y «trae buenas energías», según los locales. El del Norte es el «viento de los locos» y «hay que guardarse para no sufrir el malestar».
-¡Viste una ballena antes de tocar tierra!, le dice una mamá muy entusiasmada a su pequeño de 6 años. Benicio, de pelo rubio y alborotado, no sabe si vio una ballena, un delfín o una piedra en el medio del océano, pero igual se emociona. «¿Cuándo las vamos a ver más cerca?», cuestiona.
Una vez en la tierra, el firmamento -que con el zucundún del avión parecía una línea dibujada por un niño- se transforma en una infinidad alineada de puntos. El mar está calmo y la marea particularmente baja. Uno de los primeros consejos que aparece en cualquier guía de viajes por la Península es no hacer avistajes cuando la marea está baja, cuando hay pocas ballenas. Eso sería válido para cualquier temporada, pero no para esta. Ahora hay tantas que cualquier pronóstico es errado. Las ballenas nadan a pocos metros de la costa. Asoman su cabeza, respiran, muestran su cola. Luego emergen los cachorros que imitan la danza de sus madres. Van juntos, uno al lado del otro y durante doce meses no se separan.

«Yo me crié con esto y ni loco me voy de acá», dice Julián, guía de la excursión que diariamente traslada turistas hacia la playa El Doradillo, a 14 kilómetros de Puerto Madryn. Lleva pantalones cargo y un sombrero de ala que no alcanza a cubrir su cara enrojecida por el sol patagónico. La aventura comienza con una pequeña caminata. «¡Atención!», grita Julián. Esa es la señal de que hay ostreros –Haematopus leucopodus– cerca. Su canto es inconfundible: pequeños chirridos agudos y sucesivos, similares al ruido del vaivén de una hamaca oxidada. Ahí está, parado en una restinga, explorando el menú y decidiendo qué se llevará a la boca ese día. Su cuerpo está cubierto de plumas blancas y negras y su pico es anaranjado y muy largo.
La caminata continúa por 1500 metros de bardas. «¡Paren!», dice Julián. Esa es la señal de que hay alguna planta con una historia digna de contar. Con su mano derecha acaricia un pequeño arbusto de hojas diminutas y rígidas. Se lleva esa misma mano a la cara y respira. Su aroma es intenso, balsámico, mediterráneo, terroso. Es tomillo salvaje –Thymus vulgary– y crece de a montones.
«¡Paren!», otra vez. «Esta se llama quilimbay –Chuquiraga avellanedae-. Los antiguos pobladores de la zona la utilizaban para calmar dolores de cabeza y de muelas, ¿quién se anima a probar?», pregunta Julián mientras acerca una pequeña hoja de puntas redondeadas a la boca. El sabor es tan amargo que resulta más tortuoso que cualquier dolor de cabeza.
La playa es la última parada. A medida que el sol desaparece, el cielo se tiñe de rosa flúor, la arena -plagada de restos de caracoles- se torna dorada. El frío comienza percibirse, pero la pulsión de querer ver el final de esa película es mucho más grande. Las olas se arman y desarman una detrás de la otra y los soplidos de las ballenas comienzan a alejarse de la costa, al igual que el sol se esconde detrás de las rocas.
Un pueblo bohemio
Si bien mucha gente elige quedarse en Puerto Madryn, el pequeño pueblo de Puerto Pirámides -a 94 kilómetros- dentro de la propia Península Valdés, es una buena opción para disfrutar de las actividades sin tantos traslados. Pirámides es un pueblo bohemio que resiste con tenacidad el paso del tiempo. En algún momento fue la puerta de salida de la sal que se recolectaba en la zona y actualmente es el único punto de la Península donde se pueden hacer avistajes de ballenas.
El único pub que tenía, llamado La Estación, se transformó en un restaurante muy pintoresco con Bowies, Ceratis y Maradonas en las paredes, pero sin pista de baile ni barra con tragos. La noche en Pirámides en muy tranquila. Hay silencio, pocas luces, algunos restaurantes y mucho viento. También hay buenas cervezas artesanales. Wynt -viento en galés-, es una de las marcas que se fabrican en Puerto Madryn.
El pueblo tampoco tiene muchos hospedajes, la mayoría son pequeñas posadas o hostels que se camuflan entre las viviendas.

«Van a poder ver las ballenas desde su cama», dice Marcelo Battilana, propietario de Océano Patagonia, el resort más lujoso de Pirámides. Un enorme cubo de vidrio, justo a la orilla del mar, se distingue entre el resto de las construcciones. Por fuera, este hotel boutique se destaca del entorno. Es grande, con muchas luces y muy vistoso. Sin embargo, por dentro respeta y realza el espíritu del pequeño pueblo. Los pisos y paredes están recubiertos de madera, al igual que el resto de las construcciones. En cuanto a la gastronomía, el pan, los dulces y las conservas son elaboradas por pequeños productores de la zona. El mar, las ballenas y la arena atraviesan los ventanales y se meten en cada habitación.
«Queríamos hacer un hotel bioclimaticamente amigable», agrega Marcelo. Para cumplir con ese requerimiento, tuvo que innovar: instaló el primer sistema de geotermia de la zona, que utiliza dos bombas y ocho sondas que extraen el calor del interior de la Tierra y lo distribuyen en las diferentes habitaciones, proveyendo agua caliente, calefacción por loza radiante, de manera ocho veces más eficiente que una caldera eléctrica. En el 2016, Océano Patagonia obtuvo el segundo puesto en un concurso nacional de hotelería sustentable.
Embarcados
La barcaza comienza su trayecto mar adentro. Sin dejar todavía la tierra y comenzando a rozar el agua, las ballenas ya aparecen en el horizonte. El avistaje está garantizado.
A medida que el barco se acerca a los animales, el capitán apaga los motores y el guía pide silencio a los 30 pasajeros. Algo imposible ya que la mitad de ellos proviene de ciudades donde el animal más grande que ven a diario es un Golden Retriever. El ritmo de las ballenas es lento y tranquilo. Suben a la superficie, exhalan y se esconden. Por unos minutos, no se sabe más nada de ellas y todos los pasajeros permanecen inmóviles con el dedo índice cerca del disparador de su cámara.
Una grandota se acerca. El agua es tan transparente que se ve a una bestia enorme -de aproximadamente 14 metros y 40 toneladas- nadar hacia el barco. Toda la tripulación se amontona en el lado izquierdo mientras los guías piden por favor que se sienten. «Nunca vi una ballena», dice una pasajera de unos 26 años mientras hace puntitas de pie para contemplar el espectáculo. El animal asoma su cabeza, respira y vuelve a sumergirse. «Mamá, son feas las ballenas», dice una nena y vuelve a su asiento.
Mientras una mamá y su cría pasean a pocos metros de la embarcación, un cachorro blanco decide explorar un poco más y nadar por debajo. Estos ballenatos no tienen pigmentación en su piel, por eso ese aspecto blanquecino. Son ejemplares difíciles de encontrar: nacen cinco o seis por temporada. Es como conseguir esa figurita del álbum que nadie tiene.

Bien a lo lejos se ve cómo algunas ballenas, más juguetonas y activas, saltan y pegan coletazos al agua. Varios pasajeros cargan con enormes lentes y cámaras sofisticadas. Su expectativa es conseguir imágenes de saltos ornamentales y perfectas aletas caudales. Si vienen con algún colorido atardercer, mejor. La realidad: ninguna de las ballenas que, minutos antes, nadaban cerca hizo más que salir del agua, respirar y volver a sumergirse.
«Esas fotos que vemos en los catálogos no son una pavada», dice Silvana, una de las fotógrafas. Es la tercera vez que visita Pirámides y se embarca para conseguir la foto.
Luego de 90 minutos, la barcaza comienza a retornar a la costa. Allá lejos, bien en el fondo, se puede ver a una ballena saltarina. Uno, dos, tres, cuatro saltos seguidos. Silvana, ya guardó el equipo y se dedica a contemplar la imagen que sólo quedará grabada en su memoria. «Siempre hay un motivo para volver», dice.
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2071678-el-regreso-de-la-ballena-franca-austral-a-chubut
Andrés Nievas
Técnico en manejo ambiental, consultor Ambiental y escritor para medios locales e internacionales sobre temas de geopolitica y medio ambiente.