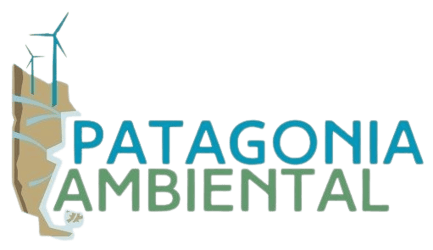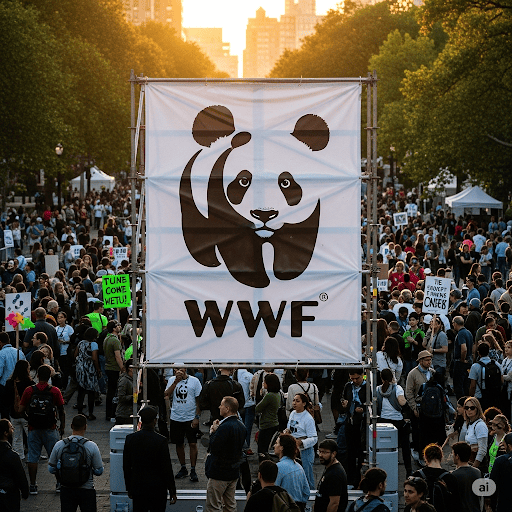El descubrimiento que enciende alertas sobre la salud de los ecosistemas acuáticos en la región
Viedma, Rio Negro, 5 de julio de 2025. ¿Sabías que los microplásticos, esas diminutas partículas invisibles al ojo humano, ya no están solamente en los océanos lejanos, sino que también habitan los cuerpos de agua dulce de la Patagonia argentina? Y peor aún: están dentro de los peces que allí viven, incluso en especies que podrían terminar en la mesa de miles de personas. Un reciente estudio científico encabezado por investigadores del Instituto de Paleobiología y Geología (IIPG–CONICET–UNRN) y la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), reveló que varios ejemplares de peces patagónicos del norte de la región contienen microplásticos en sus organismos. Se trata de una noticia alarmante que pone en juego no solo la salud de la fauna acuática, sino también la seguridad alimentaria humana y la necesidad urgente de políticas públicas para frenar esta amenaza invisible.
Un estudio pionero que marca un antes y un después en la Patagonia
Los investigadores llevaron a cabo un análisis riguroso de peces recolectados en ambientes estuariales del norte de la Patagonia, más precisamente en el área del estuario del río Negro, una zona de alto valor ecológico y productivo. El hallazgo fue publicado en una revista científica nacional y constituye el primer estudio de referencia sobre la presencia de microplásticos en peces de agua dulce en la región. Este dato convierte a la investigación en un insumo de alto valor para futuras acciones de monitoreo y conservación, no solo en el ámbito académico, sino también en la gestión ambiental de los gobiernos locales y provinciales.
¿Qué son los microplásticos y por qué representan un riesgo?
Los microplásticos son fragmentos de plástico de menos de cinco milímetros de longitud que se generan por la degradación de plásticos más grandes o bien se producen directamente en esa forma, como ocurre con las microfibras textiles o los microgránulos utilizados en productos de higiene. Estas partículas, casi imposibles de detectar a simple vista, tienen la capacidad de acumularse en organismos vivos, penetrar tejidos y órganos, e incluso incorporarse a la cadena alimentaria. A nivel global, ya se han encontrado microplásticos en hielo del Ártico, en la placenta humana y hasta en el agua potable. Ahora, el hallazgo en peces patagónicos pone la lupa sobre un nuevo territorio en riesgo.
Metodología del análisis: ciencia precisa para detectar lo invisible
El equipo de investigadores aplicó un protocolo de muestreo y análisis riguroso, acorde a estándares internacionales. Se recolectaron ejemplares de distintas especies en puntos estratégicos del estuario del río Negro. Luego, en laboratorio, se extrajeron los contenidos digestivos y se sometieron a procesos de filtrado y observación microscópica. También se aplicaron técnicas de análisis químico para identificar los tipos de polímeros presentes. Entre los microplásticos hallados, se destacaron fibras sintéticas, fragmentos de polietileno y polipropileno, y pequeñas partículas de materiales industriales que podrían haberse originado en vertidos domésticos, textiles o plásticos descartables.
Resultados contundentes: microplásticos en peces patagónicos
Los resultados del estudio fueron categóricos: un alto porcentaje de los peces analizados contenía microplásticos en sus tractos digestivos. Aunque el trabajo no detalla el número exacto por razones metodológicas, los investigadores advierten que se trata de una presencia significativa que no puede ignorarse. La variedad de microplásticos hallados sugiere una contaminación difusa, con múltiples fuentes posibles: efluentes urbanos sin tratamiento adecuado, residuos industriales, pesca recreativa y basura plástica acumulada en el entorno costero.
Un problema silencioso que puede afectar la salud humana
Uno de los aspectos más preocupantes del hallazgo es su posible implicancia para la salud humana. Aunque aún no se ha comprobado con certeza que los microplásticos ingeridos por peces pasen a los tejidos musculares comestibles, algunos estudios internacionales ya plantean esa posibilidad. Además, los microplásticos pueden actuar como vectores de contaminantes químicos —como pesticidas, metales pesados y disruptores endocrinos—, lo que amplifica su toxicidad. Por eso, el descubrimiento en peces patagónicos no solo preocupa por la biodiversidad, sino también por su impacto potencial en la salud de quienes consumen pescado local.
Impactos ecológicos: alteraciones en el comportamiento y la reproducción
Desde una mirada ecológica, la presencia de microplásticos en peces puede alterar múltiples funciones vitales: desde su comportamiento alimentario hasta su sistema inmunológico. Se han registrado casos en otras regiones del mundo donde los peces expuestos a estas partículas muestran menor tasa de reproducción, deformaciones embrionarias y cambios hormonales. Si se confirma que estos efectos también ocurren en especies de la Patagonia, estaríamos frente a un problema de biodiversidad regional de dimensiones alarmantes.
La importancia de establecer líneas de base para el monitoreo
Uno de los logros más importantes del trabajo científico es haber establecido una línea de base de referencia para futuros monitoreos en la región. A partir de este primer relevamiento, será posible observar cómo evolucionan los niveles de contaminación por microplásticos a lo largo del tiempo y en distintas estaciones del año. También se podrán comparar los datos con otras regiones del país e incluso del continente, permitiendo generar mapas de contaminación y diseñar estrategias integradas de gestión ambiental.
Recomendaciones para mitigar el problema: políticas públicas y acción ciudadana
El estudio no se queda en el diagnóstico. Los investigadores también formulan recomendaciones clave para enfrentar esta amenaza. Entre ellas, se destaca la necesidad de mejorar los sistemas de tratamiento de efluentes domésticos, instalar filtros de microplásticos en las plantas de tratamiento, promover campañas de concientización sobre el uso de plásticos y fortalecer los marcos normativos ambientales a nivel local y nacional. También se propone fomentar la participación ciudadana mediante programas de monitoreo comunitario, jornadas de limpieza costera y talleres educativos.
Hacia una política ambiental con base científica
Este tipo de investigaciones demuestran la necesidad de que las políticas públicas ambientales se apoyen en evidencia científica concreta. El trabajo de la UNRN y el CONICET en este tema es un ejemplo de cómo las universidades públicas pueden liderar procesos de generación de conocimiento que sirvan de base para la toma de decisiones. El desafío ahora es lograr que esos datos lleguen a las autoridades, se traduzcan en acciones concretas y tengan impacto real en la calidad de vida de la población.
¿Qué pueden hacer otras instituciones y países de la región?
El estudio también invita a la cooperación internacional. Países vecinos como Chile o Uruguay podrían replicar esta metodología para analizar la presencia de microplásticos en sus propios ríos y costas. Una red científica regional permitiría intercambiar información, comparar escenarios y diseñar políticas comunes frente a un problema global. A su vez, organismos multilaterales como el PNUMA o la FAO podrían utilizar estos datos como insumo para sus diagnósticos regionales.
Andrés Nievas
Técnico en manejo ambiental, consultor Ambiental y escritor para medios locales e internacionales sobre temas de geopolitica y medio ambiente.