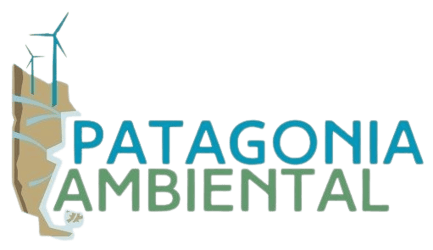Un hallazgo trascendental en Cerro Guido y el Valle del Río de las Chinas
Chile, 13 de agosto de 2024. Un reciente artículo publicado en la revista científica *Cretaceous Research* situó a la región de Magallanes y de la Antártica Chilena como un punto clave en la historia geológica del planeta. Allí, específicamente en Cerro Guido y el valle del Río de las Chinas, se identificó la presencia del límite Cretácico-Paleógeno (K/Pg), evento ocurrido hace 66 millones de años que marcó la extinción masiva del 75% de la vida en la Tierra, incluidos los dinosaurios.
Este límite geológico está directamente relacionado con el impacto del meteorito Chicxulub en la península de Yucatán, México, el cual generó una nube de polvo que cubrió el planeta en una “noche perpetua” durante más de un año, alterando el clima global y provocando una de las mayores crisis biológicas de la historia.
La huella del meteorito en el extremo austral
Leslie Manríquez, geóloga e investigadora del Instituto Antártico Chileno (INACH) y líder del estudio, explicó que el choque de un asteroide deja múltiples señales registradas en las rocas. Entre ellas se destacan microesférulas, cuarzo de impacto, depósitos de detritos, tsunamis y, de manera especial, la presencia de iridio. Este elemento químico es sumamente raro en la corteza terrestre, pero abundante en los meteoritos, lo que lo convierte en una evidencia inequívoca del evento.
Si bien previamente ya se habían identificado rastros de iridio en la isla Seymour, en la Antártida, el equipo de Manríquez logró demostrar su existencia en el valle del Río de las Chinas. “Esto significa que localizamos el famoso límite K/Pg y que, además, en el mismo sitio encontramos huellas de las perturbaciones ambientales vinculadas a la extinción de fines de la Era de los Dinosaurios”, señaló la investigadora.
Nuevas preguntas para la ciencia
El descubrimiento abre un amplio campo de investigación acerca de los cambios ambientales y climáticos ocurridos tras el impacto del meteorito. Entre las principales interrogantes que se desprenden se encuentran:
* ¿Qué especies sobrevivieron y cuáles desaparecieron en aquel escenario convulso?
* ¿Cómo varió el clima en los años posteriores al impacto?
* ¿Qué transformaciones ambientales concretas se asociaron al límite K/Pg?
Para Manríquez, cada una de estas preguntas es clave para entender cómo un acontecimiento tan drástico moldeó el rumbo evolutivo de la vida en la Tierra, y cómo de esa gran extinción surgieron nuevas oportunidades que, millones de años después, derivarían en la aparición de los seres humanos.
La importancia de la investigación colaborativa
El estudio se titula “El evento K/Pg en altas latitudes australes: Nuevas evidencias a partir de depósitos continentales en la Cuenca de Magallanes/Austral, Patagonia, Sudamérica” y se nutrió del trabajo interdisciplinario de geólogos, paleobotánicos y paleontólogos.
Los sedimentos utilizados fueron recolectados entre 2020 y 2021 y luego analizados en laboratorios de Brasil y Chile. Uno de los hallazgos más relevantes provino de los estudios de polen y esporas, que revelaron el fenómeno conocido como “spore spike”, un aumento exponencial de esporas de musgos y helechos asociado a procesos de estrés ambiental, como incendios forestales o deforestación masiva tras el impacto.
La investigación fue posible gracias a la colaboración de instituciones de alto prestigio como la Universidad de Chile, Universidad de Concepción, la Universidad do Vale do Rio dos Sinos (Brasil), la Universidad de Texas (Estados Unidos) y el propio INACH.
Un aporte para la memoria natural de la Patagonia
La investigadora Leslie Manríquez destacó la relevancia de publicar estos resultados en una revista internacional, ya que no solo representan un avance para la ciencia global, sino que también ponen en valor el patrimonio natural de la región de Magallanes.
“Es fundamental continuar con las colaboraciones y con el intercambio de estudiantes y profesionales en geociencias. Cada paso nos acerca a comprender mejor la historia de nuestro planeta y, en particular, a resguardar la memoria natural de la Patagonia como un lugar clave para estudiar los grandes cambios que marcaron la evolución de la vida”, subrayó.
Este hallazgo confirma a la Patagonia chilena como un territorio privilegiado para explorar los misterios del pasado remoto de la Tierra y, al mismo tiempo, reafirma la importancia de seguir impulsando investigaciones que permitan entender las transformaciones ambientales que definieron el mundo tal como lo conocemos hoy.
Andrés Nievas
Técnico en manejo ambiental, consultor Ambiental y escritor para medios locales e internacionales sobre temas de geopolitica y medio ambiente.