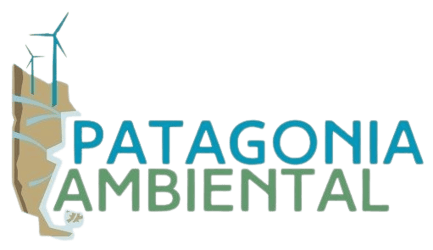Buenos Aires, Argentina, 30 de abril de 2025. En los últimos días, las búsquedas en Google relacionadas con «ecoansiedad» y «ansiedad climática» se dispararon en Argentina. No es casualidad: cada vez más personas, especialmente jóvenes, sienten una angustia profunda al pensar en el futuro del planeta. Este fenómeno, conocido como ecoansiedad, no es un diagnóstico clínico formal, pero ya está siendo reconocido por psicólogos, ambientalistas y educadores como una realidad urgente que necesita atención.
La ecoansiedad no es simplemente «preocuparse por el ambiente». Es una sensación persistente de impotencia, tristeza o culpa frente a la destrucción ambiental, el cambio climático y la inacción política. Se manifiesta en pensamientos recurrentes, insomnio, falta de concentración, e incluso en decisiones de vida como no tener hijos por temor al futuro ecológico.

En Río Negro, como en muchas otras provincias del país, jóvenes activistas, estudiantes y ciudadanos comprometidos comienzan a hablar abiertamente de cómo se sienten. Julieta, de 17 años y residente en Bariloche, cuenta que cada vez que escucha sobre incendios forestales o sequías extremas, su ansiedad crece. “Es como vivir con una alarma encendida todo el tiempo”, confiesa.
Especialistas en salud mental explican que esta reacción no es irracional. El cerebro humano responde emocionalmente a amenazas existenciales, y la crisis climática es una de ellas. La diferencia es que no se trata de una amenaza puntual, sino constante y global. No hay un lugar al que escapar, ni una solución inmediata a la vista.

Leer más: Argentina Presenta su Primer Informe Bienal de Transparencia
En el plano educativo, docentes y orientadores escolares están comenzando a incorporar el tema en las aulas. Hablar de la ecoansiedad, dicen, es parte de una educación ambiental integral. Silenciarla solo agrava el problema. “Nombrarla, entenderla y canalizarla en acciones concretas es una forma de empoderar a los chicos”, explica Carolina López, orientadora en una secundaria de General Roca.
Leer más: ¿Que es la adaptación al cambio climático para Argentina?
El rol de los medios de comunicación también es clave. Las noticias climáticas suelen centrarse en desastres, cifras alarmantes o promesas incumplidas. Pero los especialistas advierten: si no se equilibran con historias de esperanza, soluciones y acciones locales, el efecto puede ser paralizante. Comunicar también es cuidar la salud emocional de las audiencias.

Desde el ámbito ambiental, muchas ONG están comenzando a ofrecer espacios de contención y encuentro para jóvenes que atraviesan esta angustia. Talleres, círculos de palabra y actividades en la naturaleza ayudan a transformar la ansiedad en conexión y propósito. “Ver que no estás solo cambia todo”, dicen quienes participan.
Un informe del año pasado de la Universidad de Bath, en el Reino Unido, reveló que el 59% de los jóvenes encuestados en 10 países dijeron sentirse muy o extremadamente preocupados por el cambio climático. El 45% dijo que estos sentimientos afectan su vida diaria. Y Argentina no es ajena a esa realidad.
Los psicólogos recomiendan no minimizar los sentimientos vinculados al clima. Frases como “eso no va a pasar” o “ya se va a arreglar” pueden invalidar el dolor emocional. En cambio, escuchar, validar y ofrecer herramientas para la acción colectiva ayuda a procesar la angustia.
En este contexto, muchos adolescentes están encontrando alivio en el activismo ambiental. Participar en campañas de reforestación, limpieza de ríos o promoción del reciclaje da sentido, comunidad y esperanza. Aunque el problema sea global, las pequeñas acciones locales siguen siendo un faro en la oscuridad.
Desde las políticas públicas, aún queda mucho por hacer. Incorporar la salud mental climática en los planes educativos, apoyar campañas de sensibilización y garantizar espacios verdes urbanos no solo ayuda al ambiente, sino también a las personas. El bienestar emocional y el ambiental están íntimamente conectados.
También es momento de que los adultos se involucren. No solo como padres o docentes, sino como ciudadanos. Escuchar a los jóvenes, acompañarlos y aprender de su mirada puede ser un punto de partida para una sociedad más empática, comprometida y resiliente.
La ecoansiedad no es una enfermedad. Es, en muchos casos, una respuesta saludable ante una realidad alarmante. Pero no debería paralizarnos. Puede ser el combustible para un cambio urgente y profundo, si sabemos acompañarla y canalizarla.
Frente al colapso ambiental, el silencio no es una opción. Hablar de ecoansiedad es abrir la puerta a una conversación más humana, sincera y esperanzadora. Porque solo enfrentando lo que sentimos, podremos construir una respuesta colectiva a la altura del desafío.
Andrés Nievas
Técnico en manejo ambiental, consultor Ambiental y escritor para medios locales e internacionales sobre temas de geopolitica y medio ambiente.