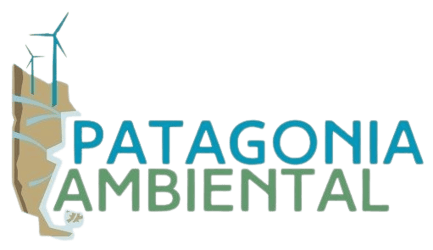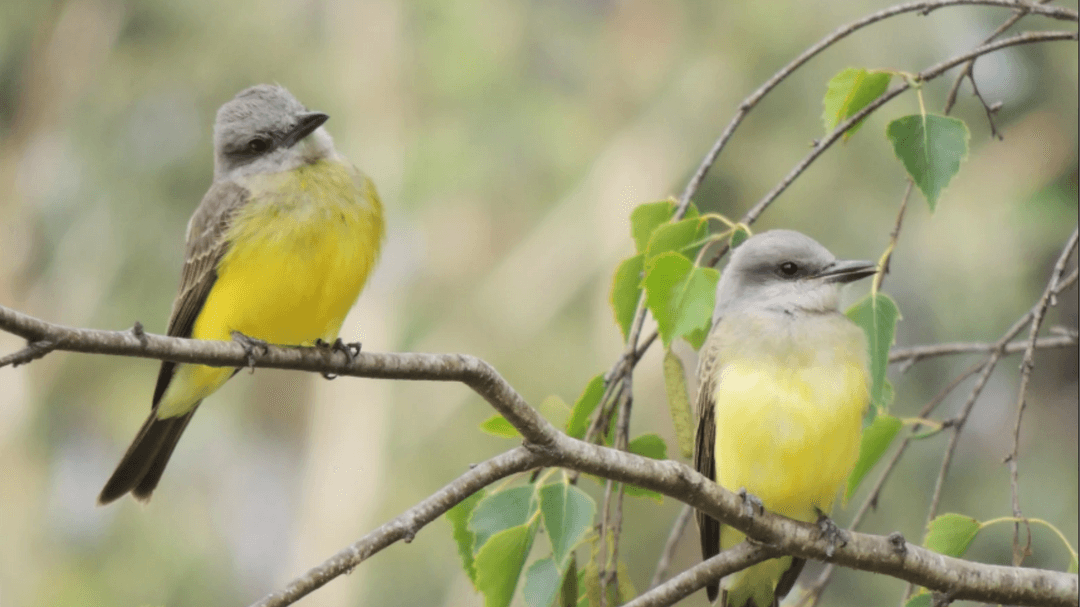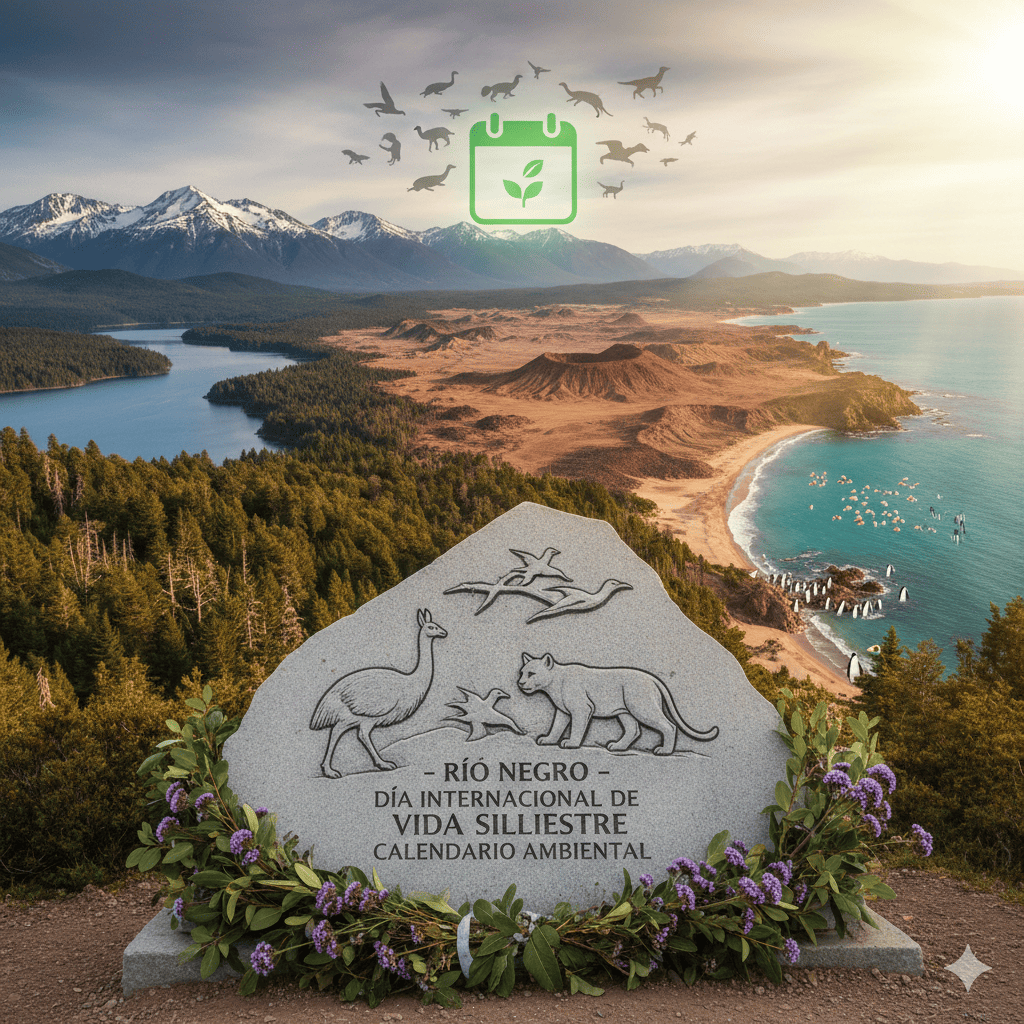En el Parque Eólico Rawson, la instalación de nuevos aerogeneradores completa un paisaje conquistado por molinos y refleja cómo las energías renovables ganan protagonismo.
“Desde acá ves todo -señala Javier Gort-. Trelew, el otro parque camino a Madryn, Rawson y Playa Unión”. Todo para Gort comienza en Playa Unión, el balneario de la costa patagónica donde se crió y vive desde siempre. De arena gruesa y piedra, le sirvió de plaza y cancha para jugar en la infancia. Su mamá, directora en la escuela del pueblo, sólo tenía que asomarse por la ventana para llamarlo a comer. “En primavera está bueno. En invierno te agarra el viento sur y es bravo: ¡salís de tu casa y pum!”. Playa es un balneario ubicado a seis kilómetros de Rawson, poblado de paradores fantasma a la espera del verano. “En general, es tranquilo”, aclara Gort, como si hiciera falta.
Era muy chico cuando empezó a oír la queja de los chubutenses. Que cansa, que incomoda, que molesta. ¿Qué se puede hacer con tanto viento? Cuando preguntaron quién podía ubicar el mejor lugar para recogerlo, no lo dudó. Era una cruzada personal. Y así fue cómo el ingeniero Gort comenzó a medir el viento. Con la ayuda del anemómetro, el instrumento que mide su velocidad -ahora mismo sostiene uno en la mano-, fue barriendo distintos puntos del mapa argentino. Si daba bien, se instalaba una torre de medición. Al principio tenía que viajar miles de kilómetros para recopilar los datos. No había señal y todos estaban ansiosos por conocer los primeros números. De esos registros dependía la posibilidad de instalar aerogeneradores, los molinos que transforman la fuerza del viento en energía eléctrica. En 2011 nació el Parque Eólico Rawson, el más importante de la Argentina, en manos de la empresa Genneia.

Se cumplen 57 años de viento constante en la vida del ingeniero Gort. “Se pasa rápido”, dice masticando una ráfaga que está complicando el montaje del molino allá abajo. A las nueve está todo listo para el armado del aerogenerador. Cascos, chalecos, anteojos y zapatos con punta de metal cubren lo que hay que proteger. Van por la pieza mayor: setenta toneladas pesa la góndola, o nacelle en la jerga eólica, un rectángulo blanco del tamaño de un colectivo de línea que deberán subir a 80 metros de altura. La grúa de 400 toneladas entona el tinu, tinu, tinu de alerta. La operación comienza si la velocidad del viento es inferior a 12,8 metros por segundo. Ahora es el momento. Cuatro operarios españoles maniobran el izaje del cerebro del molino. Con sogas atadas al nacelle, corrigen las oscilaciones en el aire de esta colosal pieza de ingeniería danesa. Una ambulancia espera a doscientos metros de distancia. Pensar que una desafortunada ráfaga podría complicarlo todo. Es uno de los momentos de mayor tensión en el armado por el peso que están subiendo. Desde la loma, a trescientos metros del lugar donde nos ubicaron por seguridad, apenas se distingue el esfuerzo que exige el ascenso de la góndola. Mientras cuatro españoles transpiran y gritan: “¡Hostias! ¡Tiren! ¡Tiren!” para subrayar la adrenalina, aquí todo sucede en cámara lenta: pasan 42 minutos desde que empiezan hasta que terminan de subirla. En la cima del tronco descabezado del molino, tres hombres se asoman para recibir la góndola, que termina de acoplarse manualmente.
En las dos mil hectáreas del parque, entre inspectores de electricidad y encargados de mantenimiento, y en la compañía fugaz de martinetas, guanacos y choikes, trabaja Carla Magliaro. La única mujer en caminar sobre este campo arrasado donde lo único que proyecta sombra son los molinos y crece el alpataco, un arbusto con espinas de hasta seis centímetros capaces de perforar la rueda de un auto. Ella es la encargada de seguridad y tiene la misión de controlar y vigilar a los hombres que se esmeran en la obra. “A veces se asoman más de la cuenta arriba del aerogenerador. Eso es peligroso”, advierte Magliaro, nacida hace 31 años en Rosario, de pelo oscuro y espeso como sus pestañas largas que pausan una mirada despierta. No le cuesta ni le costó nunca hacerse respetar en este paraje de viento, piedras y hombres. “Las mujeres somos buenísimas para esto. Al principio, todos te miran. Aunque seas un ogro, sos mujer. Tenés un levante bárbaro, viste. Pero los piropos o los chiflidos no van. Automáticamente, me doy vuelta, los ficho y les clavo la mirada. ¿Qué te pasa?”, dice, con el tono que habrá usado para retar a muchos. Una voz perfecta para el llamado de atención. El principal motivo es por no usar los elementos de protección. A Magliaro la atrae la mecánica de las cosas: desde cómo se engrasa la grúa hasta cómo se monta un aerogenerador. No es común la gente que trabaja en esta tierra colonizada por molinos.

El parque se opera desde una oficina elevada de ventanales amplios que tiemblan cuando el viento golpea a más de cien kilómetros por hora. Eso pasa seguido, pero nadie se queja: el viento es una necesidad. Sobre un escritorio largo hay seis computadoras. Desde una de ellas, Marcelo Casales supervisa que los 43 aerogeneradores funcionen a la perfección. En su pantalla tomada por números, estadísticas y datos, dice, por ejemplo, que en este momento la velocidad del viento es de siete metros por segundo y que el aerogenerador 2 está produciendo 751 kilowatts, cuando podría estar generando 1900.
“Suele haber bastante más”, observa Casales sentado en su puesto y con los ojos marrones clavados en el monitor, donde a cada segundo cambian las cifras. Un programa informa en tiempo real lo que sucede en todo el parque. Casales tiene 42 años, una barba candado prolija y es de Quilmes. Llegó en 2011, cuando se construyó el parque. Dice que su trabajo es interesante porque siempre está saliendo nueva tecnología y ningún día es igual a otro. A su lado, el mate y, luego, Silvio Navarro, cordobés y desde hace siete años encargado de seguridad y medio ambiente del parque. Navarro quiere simular el chiflido del viento, pero no le sale. A Casales, tampoco. “Acá se siente fuerte porque es todo campo abierto. Pero dependemos de eso. Vivimos pensando en el viento”, dice antes de volver a insistir en el uso del chaleco, el casco y los anteojos de seguridad. Deambular por el parque puede tornarse inseguro.
Para traer calma, las palabras del ingeniero Gort: “Acá no hay tornados ni tampoco nieva”. Pero si el viento alcanza los 25 metros por segundo, los molinos se detienen automáticamente. Las palas dejan de ofrecer resistencia y se ponen en bandera. No son ventiladores. Los molinos están quietos; el parque, parado. “Otra cosa que no te imaginás es la velocidad de la pala. ¿A cuánto decís que va? Es un fórmula uno ¿eh? Dame un papel que te hago la cuenta”, pide el ingeniero Gort, que se pone a calcular con birome y papel. Se acerca con el resultado en la mano y el orgullo en la sonrisa: 288 kilómetros por hora.

En el parque, lo invisible, como el viento, es de vital importancia. Por ejemplo, las bases enterradas que sostienen y afirman en el suelo los molinos. Para cada una de ellas se vaciaron cuarenta y dos camiones de hormigón. “Con esa misma cantidad se puede construir un departamento de cuatro pisos”, señala Marcelo Rigoni, el otro Marcelo que trabaja en el parque, pero en su caso, como jefe de la obra que sumará una potencia de 101,4 megawatts al sistema eléctrico nacional.
En el rubro eólico todo es específico: las piezas, las herramientas y los hombres. Para la obra de ampliación, hicieron venir desde España a un calculista del suelo. “Vino un muchacho que se la pasaba mirando hacia abajo -describe Gort-. Por poco no se lo comía el suelo. Pero se ve que sabía mucho”. No se corren riesgos cuando es tanto lo que se echará encima: toneladas de material, tecnología y dólares. Cada uno de los doce nuevos aerogeneradores costó entre un millón y medio y dos millones de dólares. Hasta el hormigón tiene que pasar varias pruebas de calidad: son rigurosos con la dosificación de sus componentes.
No es fácil trasladar los aerogeneradores. El recorrido comienza en barco. Las piezas más importantes parten de China hasta llegar a Puerto Madryn. Y desde ahí empieza el segundo tramo del viaje por tierra, quizás el más arriesgado. Como son muy largos aunque estén desmontados -sus palas miden 50 metros de largo y son muy frágiles-, se realizan estudios de curvas y rotondas para que lleguen sanos.
Un solo golpe y el aspa queda fuera de servicio. A pocos metros de las oficinas del parque, hay una apoyada en el suelo como muestra. El daño es casi imperceptible, apenas un punto dentro de lo que parece un enorme tiburón blanco, pero suficiente para que pierda su capacidad de pala eólica. “¿Sabés cómo se golpeó? La pala ya había llegado hasta la entrada del parque cuando la agarró el viento de costado, la volteó y volcó la caja del camión”, recuerda Gort.

En mayo de 2011 se llenó la primera base de hormigón del parque. Al ingeniero Gort, que estaba esa jornada al pie del aerogenerador desmontado, le surgió un poema. Como un Walt Whitman de Playa Unión, le cantó al viento en vez de al pasto, esto que se lee en una placa de piedra: Azota la jarilla/ inclina el coirón/ Molesto y persistente/ ofrece su energía.
En esos primeros viajes en los que iba a chequear los medidores, ya rumiaba las palabras. “La jarilla es la mata blanca que se agita con el viento, ¿ves? Y el coirón es un yuyo de acá, mirá cómo se inclina”. Para él, es un orgullo aprovechar el viento patagónico. Si no, pasa y no se usa; es viento que viene y se va sin dejar nada. “Estuve de cero, cero”, dice con la camisa inflada y las dos mil hectáreas de limo y canto rodado a sus pies.
¿Dónde soplan los mejores vientos del mundo? En el desierto de Gobi en Asia, en la región del Cuerno de África, en el estado de Texas, en Galicia, en Inglaterra, en Oaxaca, México. Y en la Patagonia. Ahora y siempre. Cuando a Gort le preguntan por la capacidad de los vientos patagónicos, suelen desconfiar de su respuesta: ¿está haciendo bien la cuenta? Sí, es superior al 45%. Con este recurso natural se podría abastecer toda Sudamérica. Podría es condicional y potencial.
Si en otros países lo buscan mar dentro, si se esmeran con mayor tecnología, si alargan las aspas para captarlo mejor; aquí ruge, muele y barre kilómetros de campo abierto sin dejar nada. O casi nada. La matriz energética argentina es de 32 mil MW y el aporte de la energía eólica es de apenas 300 MW, menos de un 1%.
Mientras sigue cuestionándose la utilización de combustibles fósiles, la Argentina vuelve a poner el foco en las energías renovables. Se habla de un boom de inversiones y de una tormenta perfecta para el crecimiento de las energías alternativas, como la eólica, la solar fotovoltaica, la geotérmica y la biomasa. Lo exige la ley 27.191, que obliga a los grandes consumidores a utilizar un ocho por ciento de energía limpia a partir del año que viene. A su vez, lo incentiva el gobierno nacional a través del programa Renovar, por el cual se adjudican proyectos de producción de electricidad a partir de energía limpia. En Renovar 1 y 1.5 se adjudicaron 59 proyectos y se sumaron 2423 megas de potencia de energías renovables. Con Renovar 2.0 se sumarían otros 1200 (a la fecha en que se cierra la nota, no se abrieron los sobres aún).

Más que optimista es el diputado nacional por Cambiemos Juan Carlos Villalonga, que durante 16 años defendió causas ambientales en Greenpeace: “Todo indica que a este ritmo vamos a cumplir la meta de llegar al 20% de renovables en la matriz eléctrica para 2025”. Pero los vientos de cambio llegan a la Argentina con un retraso de 20 años. Lo que aquí es futuro en otros países de Europa, en China y en los Estados Unidos es presente y casi pasado.
Los pioneros fueron Alemania, España y Dinamarca. Cuando se asomó Estados Unidos, se adueño del primer puesto. Leonardo Barragán, experto en energías renovables y director comercial de la firma uruguaya Ventus, la primera en venderle energía eólica a la Argentina, destaca: “Hace unos tres años, apareció China. Hoy por hoy, es el número uno en generación eólica instalada”.
Hasta allá viajó Leonardo DiCaprio para admirar la evolución de los aerogeneradores en el documental Antes que sea tarde. Jeff Bezos, creador de Amazon, se subió a más de cien metros de altura y rompió una botella de champagne sobre uno de los molinos para inaugurar su nuevo parque eólico en Texas. Google también se sumó a la apuesta con el compromiso de consumir 100% energías renovables. Son algunos ejemplos de cómo las grandes figuras y empresas toman posición respecto del consumo energético responsable para frenar el calentamiento global, siguiendo el espíritu pactado en el Acuerdo de París.
“Llegamos a un punto sin retorno”, resume el ingeniero Gort, mientras en el parque llega el momento de colocar las aspas y completar el molino. Las nuevas miden cincuenta metros de largo y pesan ocho toneladas. Son de fibra de vidrio y alma de carbono. Otra vez, todo está dispuesto y a punto. Hasta la grúa ilusiona con la banda de sonido que promete acción por elevación. “Mirá cómo se levantó el viento”, informa Gort que tiene como tic profesional la costumbre de ofrecer un comentario del clima cada quince o veinte minutos. Y la grúa se calla, se rinde y suelta el aspa. Caen las cadenas y las sogas de las manos abiertas de los operarios.
“Viene del sudoeste. Mirá cómo giran las palas”, dice el ingeniero maravillado, como si fuera la primera vez que las ve de cerca. La foto en su portada de Facebook es un rayo cruzando el cielo y, claro, los molinos debajo apenas iluminados por los destellos de una tormenta eléctrica. “Para mí, es una imagen hermosa”. Desde la ruta, los aerogeneradores pueden recordar los molinos de viento del inmortal Don Quijote o dibujarse en el atardecer como las piernas esbeltas de una bailarina. Los hombres atados al tiempo pensarán en las agujas aceleradas de un reloj. Al verlos detenidos, algún cristiano imaginará a Jesús en la cruz. La sensación es muy distinta cuando uno se acerca. La primera vez es impactante. Un filo blanco de 45 metros de largo cayendo una y otra vez por encima de tu cabeza. Y el ruido. El shuup, shuuup, shuuup del aspa cortando el aire y el sonido metálico del generador, similar al de una turbina de avión.
Lo que siempre es bienvenido en el parque ahora complica la jornada. El viento barre también con la ilusión de Marcelo Rigoni de tener el aerogenerador listo antes de que caiga la tarde. Es el jefe de obra y sobre sus hombros anchos recae la tarea de cumplir con el plazo de entrega. Las últimas semanas tuvieron que trabajar de noche, iluminados por los seis faroles ubicados al costado del molino en construcción. Por eso, aquí sólo se habla de la próxima ventana de viento, es decir, cuando sea seguro continuar. El ingeniero Gort desconfía de los pronósticos. “Vos de acá a cuatro días no podés saber cuánto va a generar el parque”.
Todo lo que se recoge del viento tiene prioridad de despacho, al igual que la energía fotovoltaica. El principal obstáculo de la Patagonia es su lejanía de los centros de consumo y la falta de vías para transportar la energía que genera. Los proyectos en desarrollo, que son muchos, como el de Aluar y el de YPF, colman la capacidad de las líneas existentes. Según el diputado Villalonga, ya están en marcha licitaciones para construir nuevas redes de transmisión.
Desde su puesta en funcionamiento, el parque Rawson le ahorró a la atmósfera más de un millón de toneladas de dióxido de carbono. “¿Vos sabés que la gente mayor es la más escéptica? Cuando les digo lo que hago, piensan que es un curro. En cambio, la gente joven piensa que está muy bueno”, dice Gort. Sus manos presionan el volante de la camioneta, pero su mirada se despega de la ruta nacional 25. No consigue concentrarse en el camino que lleva a Rawson. Prefiere, en cambio, dejarse hipnotizar por el girar y girar de los aerogeneradores que dejamos atrás en un remolino de polvo. El espejo retrovisor recorta sus ojos verdes bajo unas cejas eternamente despeinadas, la nariz chiquita y los labios finos, muy finos, como borrados por el viento. Uno tiende a parecerse a aquello que ama. Y la atención y vigilancia que el ingeniero Gort presta a los molinos es algo muy parecido al amor.
Fuente: Por Victoria Pérez Zabala para la LA NACION
Andrés Nievas
Técnico en manejo ambiental, consultor Ambiental y escritor para medios locales e internacionales sobre temas de geopolitica y medio ambiente.