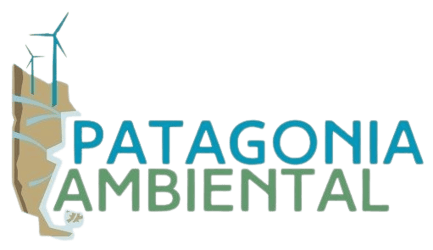¿Qué es la Obsolescencia Programada? Definición y contexto histórico
Viedma, Rio Negro, 10 de septiembre de 2025. La obsolescencia programada es la práctica mediante la cual los fabricantes diseñan deliberadamente productos con una vida útil limitada, con el objetivo de fomentar el consumo continuo. Según la Comisión Europea (2017), se trata de una estrategia comercial que acorta la durabilidad de bienes electrónicos, electrodomésticos, textiles y hasta software, obligando a los consumidores a reemplazarlos con mayor frecuencia.
El término se popularizó a mediados del siglo XX, pero su origen se remonta a 1924, cuando el cartel Phoebus, un acuerdo entre las principales empresas productoras de bombillas (entre ellas General Electric, Philips y Osram), estableció limitar la duración de las lámparas incandescentes a 1.000 horas. Este caso histórico, documentado en el informe de la Agencia Española de Consumo (2014), se considera uno de los primeros ejemplos de obsolescencia programada de manera sistemática.
Hoy en día, la práctica está bajo creciente escrutinio. Organismos como la ONU Medio Ambiente y la OCDE han advertido que la obsolescencia programada no solo perjudica a los consumidores, sino que también contribuye al aumento de residuos electrónicos (e-waste), uno de los problemas ambientales más graves del siglo XXI.
Tipos de Obsolescencia Programada
La obsolescencia programada no es un fenómeno único, sino que adopta diversas formas. Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, 2022) y estudios de la Universidad de Harvard, podemos clasificarla en varios tipos:
Obsolescencia técnica o funcional: ocurre cuando el producto deja de funcionar por fallas en componentes diseñados para tener corta vida útil. Ejemplo: impresoras con chips que bloquean el uso tras cierta cantidad de impresiones.
Obsolescencia de calidad o material: se emplean materiales frágiles o de menor resistencia para que el producto falle en poco tiempo.
Obsolescencia de software: muy común en teléfonos y computadoras, donde actualizaciones dejan de ser compatibles, obligando al usuario a comprar un dispositivo nuevo (documentado por la Organización Internacional de Consumidores, Consumers International, 2021).
Obsolescencia psicológica o de percepción: estrategias de marketing que inducen a los consumidores a reemplazar productos aún funcionales, por estar “pasados de moda”. Según la OCDE, esta es la más difícil de combatir, ya que se basa en hábitos culturales y aspiracionales.
Obsolescencia normativa: cuando cambios regulatorios dejan a ciertos productos fuera de mercado, generando un reemplazo masivo anticipado.
Cada uno de estos tipos tiene consecuencias distintas en términos sociales, económicos y ambientales, pero todos comparten la lógica de fomentar el hiperconsumo.
Consecuencias ambientales y sociales de la Obsolescencia Programada
Según el Global E-Waste Monitor (ONU, 2020), el planeta generó más de 53,6 millones de toneladas de residuos electrónicos en 2019, y apenas un 17% se recicló adecuadamente. La obsolescencia programada es uno de los motores de esta crisis, ya que incrementa la producción de desechos tóxicos como plomo, mercurio y cadmio.
Además, desde el punto de vista social, genera una brecha digital y de consumo, ya que las familias de menores ingresos son las más afectadas por tener que reemplazar productos con mayor frecuencia. Según un informe de la Comisión Europea (2020), si los dispositivos tuvieran una vida útil 2 años más larga, se ahorrarían anualmente más de 4 millones de toneladas de CO₂ en el continente.
La Agencia de Protección Ambiental de Francia (ADEME), pionera en la regulación contra la obsolescencia, sostiene que la práctica erosiona la confianza del consumidor y socava la transición hacia modelos de economía circular.
Organismos y certificaciones contra la Obsolescencia Programada
Frente a este escenario, han surgido organismos y sellos de certificación que buscan garantizar la durabilidad de los productos. Algunos ejemplos:
Etiqueta “Longtime” (Francia): creada en 2017, certifica productos diseñados para durar más tiempo, reparables y con disponibilidad de repuestos (ADEME).
TCO Certified (Suecia): sello internacional que evalúa dispositivos electrónicos en base a criterios de durabilidad, reparabilidad y sostenibilidad.
EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool, EE.UU.): sistema de clasificación ambiental que premia a productos electrónicos con menor impacto ambiental.
Blue Angel (Alemania): uno de los sellos ecológicos más antiguos, garantiza criterios de eficiencia y durabilidad.
Según la Fundación Ellen MacArthur, estas certificaciones son clave para consolidar una economía circular, en la que los productos se diseñen para ser reparados, reutilizados y reciclados, en lugar de descartados prematuramente.
Legislación internacional contra la Obsolescencia Programada
Algunos países han comenzado a legislar sobre el tema. En 2015, Francia se convirtió en el primer país en tipificar la obsolescencia programada como delito, con multas de hasta 300.000 euros y penas de cárcel. La Comisión Europea también impulsa el “derecho a reparar”, que busca obligar a los fabricantes a garantizar repuestos y manuales por un plazo mínimo.
En Estados Unidos, varios estados como California y Nueva York han presentado proyectos de ley de “right to repair”, apoyados por asociaciones de consumidores. Según Consumers International, más de 40 países están discutiendo normativas similares.
Obsolescencia Programada en Argentina: ¿cómo enfrentarla?
En Argentina aún no existe una ley específica contra la obsolescencia programada, aunque sí hay proyectos presentados en el Congreso (por ejemplo, el Proyecto de Ley de Reparación de 2022 impulsado por la Comisión de Ambiente). Según el Observatorio Nacional de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Ministerio de Ambiente, 2023), el país genera más de 500.000 toneladas de e-waste por año, de las cuales solo se recicla un 2%.
Construir una red argentina contra la obsolescencia programada implicaría articular a:
- Organizaciones de consumidores como Defensa del Consumidor y asociaciones civiles.
- Universidades con programas de economía circular (UBA, UNLP, UNC).
- ONG ambientales como Greenpeace Argentina, que en sus informes de 2022 advirtió sobre el impacto del e-waste en rellenos sanitarios.
- Fabricantes responsables, dispuestos a certificarse con sellos internacionales.
- Estado Nacional y provincias, generando legislación y planes de reciclaje.
- De esta manera, Argentina podría alinear su política con el Plan de Acción de Economía Circular de la Unión Europea (2020) y fomentar un mercado de productos más duraderos y reparables.
Estrategias para combatir la Obsolescencia Programada
La ONU Medio Ambiente (2021) sugiere una serie de estrategias para los países que buscan frenar este fenómeno:
Derecho a reparar: garantizar repuestos, manuales y soporte técnico.
Extensión de garantía obligatoria: pasar de 6 meses a varios años, como ocurre en la Unión Europea.
Incentivos fiscales a productos duraderos: reducir impuestos a bienes certificados por sellos de larga vida.
Educación al consumidor: campañas para fomentar el consumo responsable.
Apoyo a la economía circular y a talleres de reparación.
En paralelo, la Fundación Ellen MacArthur propone que las empresas adopten modelos de negocio basados en el alquiler, la reutilización y el reacondicionamiento, en lugar de la venta compulsiva.
Críticas y debates sobre la Obsolescencia Programada
No todos los especialistas coinciden en que la obsolescencia programada sea siempre intencional. Según un estudio de la OCDE (2021), algunos productos pueden tener ciclos cortos de vida debido a la rapidez de la innovación tecnológica, más que a una estrategia de mercado. Sin embargo, la misma organización advierte que la falta de transparencia de los fabricantes dificulta distinguir entre innovación genuina y obsolescencia planificada.
Además, desde sectores empresariales se argumenta que prohibir la obsolescencia podría aumentar los costos de producción y frenar la innovación. En contrapartida, informes de la Comisión Europea (2020) sostienen que prolongar la vida útil de los productos no solo es beneficioso para el ambiente, sino también para la competitividad, al reducir costos a largo plazo.
Hacia un futuro sin obsolescencia programada
La obsolescencia programada representa uno de los mayores desafíos del consumo contemporáneo. Su impacto en el ambiente, la economía y la sociedad ha sido documentado por organismos como la ONU, la OCDE, la Comisión Europea y la EPA, que coinciden en la urgencia de avanzar hacia un modelo más responsable.
En el caso de Argentina, construir una red nacional contra la obsolescencia programada permitiría alinear al país con las tendencias globales y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente los vinculados a consumo responsable (ODS 12) y acción climática (ODS 13).
En definitiva, combatir esta práctica no es solo un tema de consumidores, sino un paso necesario hacia un modelo de economía circular y sustentable, donde los productos estén diseñados para durar, repararse y reinsertarse en el ciclo productivo.
Como concluye la Fundación Ellen MacArthur, “la obsolescencia programada no es una fatalidad, sino una elección. Y como tal, puede ser reemplazada por un modelo económico regenerativo y justo”.
Andrés Nievas
Técnico en manejo ambiental, consultor Ambiental y escritor para medios locales e internacionales sobre temas de geopolitica y medio ambiente.